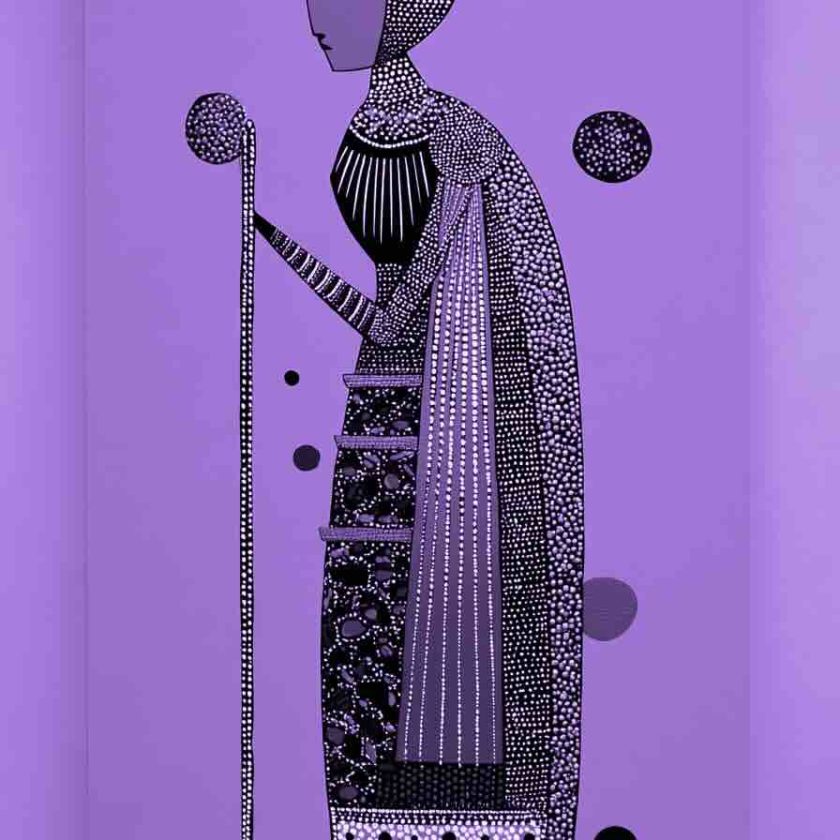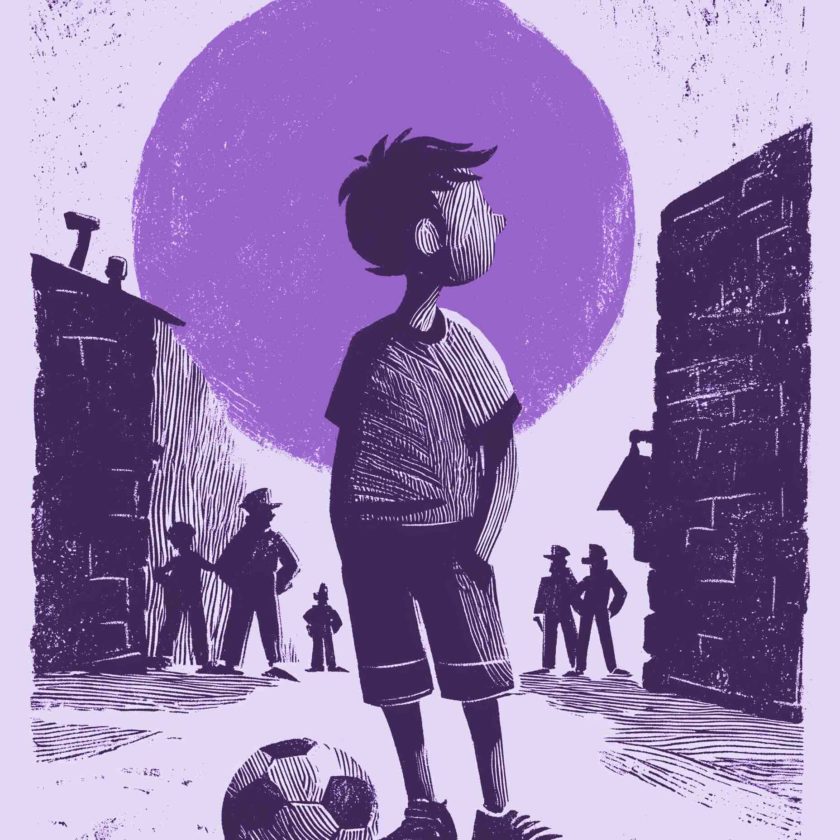La búsqueda frenética e incontrolada de satisfacer nuestro deseo sexual de cualquier manera es más una cuestión de vacío existencial y espiritual que de simple libido. La lujuria ocupa toda nuestra cultura de masas, está sobre todo presente en las series y la publicidad. Este hedonismo se ha elevado a arte de vivir, salvo que al hacerlo nos ha distraído de la herencia secular de las tradiciones que hicieron de la restricción y de una forma de sacrificio las puertas de acceso a un ser superior.
El sexo, por ser un privilegio de la aristocracia en el Antiguo Régimen, adquirió un estatus que lo hizo deseable para las clases bajas. El sexo era también una de las manifestaciones del poder simbólico conferido a los hombres sobre las mujeres, a los amos sobre los esclavos, a los señores sobre sus súbditos y a los dominantes sobre los dominados.
Al ser considerado el sexo como la emanación del poder y la dominación, comprendemos lo deseable que se ha vuelto para el resto de la población. Por mucho que los cultos trataran de contener la expresión libidinal, la atracción por el sexo nunca disminuyó hasta que explotó con la llegada de la sociedad de consumo.
El consumo de cuerpos aparecía como la encarnación de un proyecto igualitario, el pueblo podía entregarse a la concupiscencia tanto como las élites. Esta búsqueda desenfrenada de los placeres de la carne iba inexorablemente acompañada de un empobrecimiento de las cualidades del corazón, que se expresaba en todos los niveles de una sociedad a la deriva.
El sexo desenfrenado aliena tanto al sujeto como al objeto. La pareja ya no es una persona, sino un objeto que se utiliza a su antojo como un vulgar instrumento de placer. La deshumanización de las multitudes a la que asistimos crea necesariamente un vacío ante el que es difícil no permanecer indiferente.
La fetichización de la pareja (por el poder que confiere) destruye el amor y el espíritu de humanidad que debería prevalecer en todas las sociedades. La regresión moral causada por la sexualización masiva y excesiva nos distrae de nuestra verdadera naturaleza, que es noble cuando nuestro corazón está en control.
Reconectar con cierta tradición que sacraliza el acto sexual podría ser salvífico en una sociedad plagada de dudas y postergación. Reconectar con lo sagrado en su sentido más general devolvería la columna vertebral a una sociedad cuya población se ha vuelto servil por el libertinaje.